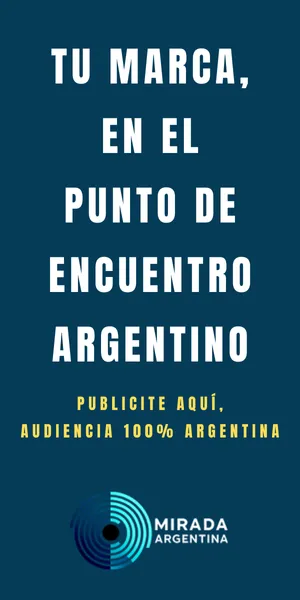Los cócteles del Fin del Mundo: las creaciones exclusivas que celebraron los 20 años de Los Cauquenes
Dos cócteles inéditos, diseñados por Mona Gallosi e inspirados en la Patagonia profunda, llegaron para quedarse. Una experiencia sensorial que honra la identidad fueguina y que ahora podés recrear en casa. Incluye recetas.